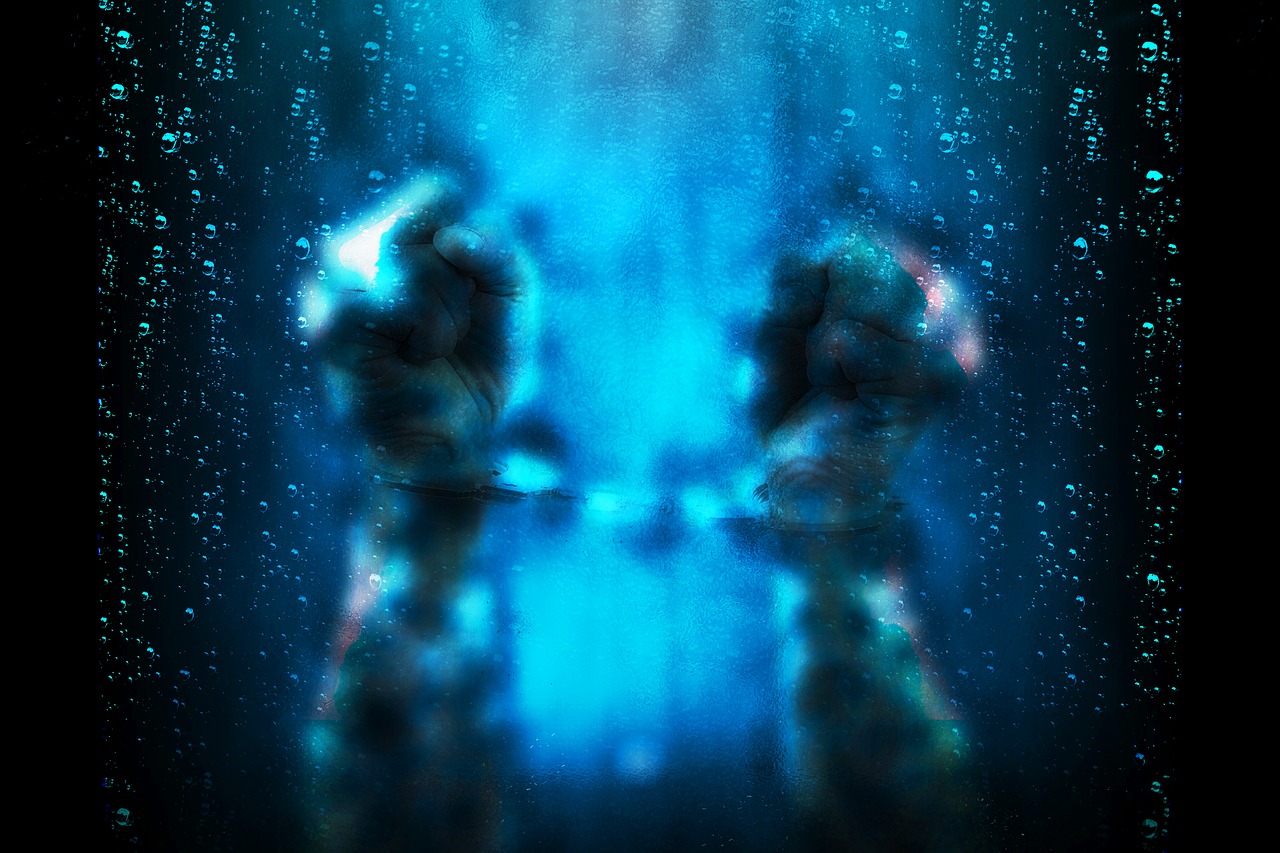Los temas que la semana pasada generaban atención y nos consumían horas de scroll, interacción y malhumor – la pandemia sin ir más lejos – están amortizados y ya no “funcionan”. El asalto al Capitolio resuena ahora como algo distante y lejano, casi como de otra vida. La hiperproducción nos lleva a un hartazgo cada vez más rápido y a un consumo acelerado. Queremos contenido, mucho contenido, cada vez más contenido.
Antonio Ortiz
Cuando el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, se reunió con el líder de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, el 5 de enero en un aparcamiento subterráneo tenían un «equipo de filmación documental» con ellos. El equipo de grabación pertenecía a una compañía llamada «Saboteur Media» y a partir de su trabajo la fiscalía estadounidense está recopilando pruebas para demostrar la preparación e implicación de ambos grupos en el asalto al Capitolio del día siguiente.
¿De dónde sale el convencimiento de que cuando estás reunido en secreto conspirando para derrocar un gobierno es buena idea grabarlo para generar contenido? Es probable que los líderes de los Proud Boys y de los Oath Keepers coincidan conmigo en el análisis del momento al que internet ha llevado a la opinión pública en estos extraños años 20: su configuración se perfila en gran medida en las plataformas digitales concentradoras de atención. Y estas redes plantean claramente un sistema de incentivos. El primero, es muy claro, es el de crear contenido. Crear mucho contenido.
Hay bastantes actores que llevan años aprovechando la puerta abierta por la desintermediación de los antiguos guardianes del contenido – los mass media – para erigirse ellos mismos en una suerte de pequeño grupo de comunicación. Tenemos la eclosión de nuevas voces nacidas fuera del cobijo de los grupos tradicionales que han emergido con las distintas generaciones de medios digitales, desde los blogs hasta Tiktok. Tenemos también a las marcas, siempre atentas a las tendencias comunicativas y a las oportunidades para “posicionarse” a los ojos de los consumidores con su contenido corporativo enfocado ahora al usuario final. Pero es en el territorio de los movimientos políticos donde vemos con más claridad esta duplicidad, esta igualación de las prioridades entre lo que son y lo que hacen en el “mundo real” y su estar en lo virtual.
Desde la primavera árabe a las protestas de Hong-Kong o los ucranianos tras la invasión hemos tenido movimientos muy conscientes de que, además de lo que cuentan los corresponsales, la conversación de masas en las redes es el terreno sobre el que convencer al mundo, aglutinar a los suyos e intentar influir a sus adversarios.
Quizás el caso más extremo de estrategia de contenidos fue el de ISIS. La organización añadió a su arsenal de armas la estetización cruel e infame de sus ejecuciones, compartidas y distribuidas en redes que maximizaban el objetivo del terrorismo, conseguir la influencia política por la vía del terror, que exige ser publicado y conocido. A eso sumaba la presencia de activistas muy dedicados en cada plataforma a proclamar la justicia y conveniencia de sus actos. Su expulsión de los sitios centrales del internet occidental supuso un punto de inflexión para una redes que habían nacido bajo el optimismo que partía de una cierta ingenuidad, de una idea de máximos de la libertad de expresión para todos en la red.
En otra escala tenemos, entiéndanlo, el proyecto de serie en torno al “día a día de Pedro Sánchez”. O la apuesta cada vez más habitual de tener un fotógrafo o fotógrafa que retrata al político en su faceta más personal e íntima, como es el caso de Emmanuel Macron con Soazig de La Moissonniere y sus fotos que evocan la dureza de la negación con Rusia por Ucrania. Son ambos ejemplos de comunicación política más tradicional pero abordada con la idea de que ese contenido destinado en primera instancia a soportes clásicos va a tener una segunda vida, de más alcance, en digital.
Seguir leyendo: Retina