[:es]
Detallismo, sensibilidad y elegancia para hacer que sus periodistas se sientan tan exigidos como queridos y felices de trabajar
JUAN ANTONIO GINER
Hay revistas que son únicas. Francesc Peirón contaba hace unos días en La Vanguardia las protestas contra la diabólica Anna Wintour, directora editorial de Condé Nast, y explicaba que la antigua directora de Vogue “supervisa lo que publican todos los medios del grupo editorial. Excepto uno, The New Yorker , dirigido por David Remnick”.
Para entender esta notable excepción, es necesario recordar el ADN del famoso semanario neoyorquino fundado por el excéntrico Harold Ross, que tras su muerte fue sucedido entre 1951 y 1987 por un metódico y afable William Shawn, al que todos llamaban dentro de la redacción Mr. Shawn, salvo el fundador, que siempre se dirigía a él como Shawn. Solo cuando le sucedió se atrevió a hablar de Ross, algo que repetía sin cesar como argumento de autoridad: “Esto no le hubiera gustado a Ross” o “dudo que Ross lo permitiera”. Incluida la existencia de los dos ascensores en la vieja redacción: uno para periodistas y otro para publicitarios.
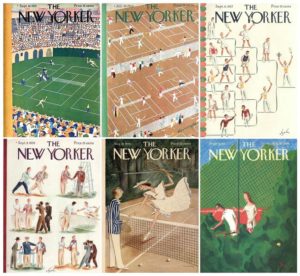
Le conocí en 1984 gracias a la Asociación América de Directores de Revistas (ASME). Fue una reunión de casi dos horas con un Mr. Shawn tímido, bajito, puntual, exquisito en las formas, con traje de tres piezas y de negro “hasta los pies vestido”, rodeado de muchos lápices afilados y una máquina de escribir que solo utilizaba para su correspondencia privada. Era un director fiel a sus rutinas diarias como almorzar siempre, solo o acompañado, en la misma mesa, a las 13.30 horas en el salón Rosa del hotel Algonquin tomando un menú de desayuno (zumo de naranja, dos cafés con leche caliente, cereales Special K o una porción de cake), donde dejaba generosas propinas (cinco dólares de hoy) tanto para camareros como para guardarropas, aunque en verano solo dejara su sombrero.
Seguir leyendo: La Vanguardia
[:]


